Ya estamos viejos. Entonces era un niño y vivía en un barrio popular de la capital de un país suramericano pobre y austero, semi rural, de calles empedradas, callejones de tierra y establos y carbonerías a la vuelta de la esquina, de tranvías con señores de bigotes, sombrero y bastón, cuando fuimos conmovidos por una noticia que apenas cabía en nuestra pequeña capacidad de comprensión: unos señores suecos le acababan de conceder el más importante de todos los premios imaginables del mundo entero, el Nobel de Literatura, a una maestra de escuela nortina, de traje sastre y zapatones, siempre triste y retraída, llamada Gabriela Mistral. En realidad su nombre real correspondía verdaderamente a su verdadera imagen: Lucila Godoy Alcayaga. Pero era una época en que los nombres verdaderos conspiraban contra las ambiciones literarias.
Un Nobel de Literatura para Chile – Chilito, le llamaban con ternura nuestros mayores – sonaba a desmesura. Estábamos en el confín del planeta, allí donde los océanos se encontraban y rugían, acorralados contra una mole gigantesca que nos reducía a nuestra verdadera estatura. Si bien algunos años después otro Nobel de literatura volvería a sacudirnos las entrañas. Éramos pequeños y tristes, pero talentosos. Si el primero fue rodeado de misterio, una sorpresa aldeana, de provincias, como la misteriosa señora que lo obtuviera, éste otro fue un sacudón telúrico, equinoccial, como la poesía mineral que brotaba a raudales, torrencial, de una de las imaginaciones más prodigiosas que haya nacido en nuestro idioma: Pablo Neruda. Que tampoco nació Pablo ni Neruda, sino Neftalí Reyes Basoalto. Un Nobel desafiante, polémico, sísmico que venía a respaldar indirectamente a un gobierno asediado por el odio del gobierno republicano de los Estados Unidos y el capitalismo mundial. Neruda era un disciplinado militante del Partido Comunista Chileno, fue embajador del gobierno socialista de Salvador Allende en Paris y mucho antes de que fuera candidato al Nobel era considerado el poeta vivo más importante de la lengua española desde el Siglo de Oro. Su nombre no desmerecía junto a los de Góngora y Quevedo. Era, junto a Picasso, el otro genio descomunal del Siglo XX, la gran figura artística del comunismo mundial. Por entonces, un Nobel valía su peso en oro.
Más allá o más acá de las polémicas, el Nobel de literatura poseía un prestigio indiscutido. Bien considerado, quienes lo recibieran en América Latina, a pesar del monstruoso ninguneo de Jorge Luis Borges, una de las cumbres de nuestras letras, sus titulares no carecían de merecimientos: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias y Mario Vargas Llosa. Duele que la estúpida mezquindad filo castrista del encargado del área latinoamericana del Nobel se lo haya negado a Jorge Luis Borges por razones estrictamente políticas. Más allá de sus polémicas, atrabiliarias y extravagantes ocurrencias, a las que su genialidad tenía perfecto derecho, finalmente Borges, el conservador, ha terminado teniendo muchísima más razón de la que tuvieran jamás Neruda o García Márquez. No tuvo que arrepentirse de su pasado comunista, como Vargas Llosa. Ni se ensució la dignidad lamiéndole el piso a Stalin, como Neruda, o a Fidel Castro, como García Márquez. Su obra diamantina refulge con una pureza extraña, rara, casi tan deslumbrante como el sol platónico. Pero por lo visto se quedó varado para siempre del otro lado de esta orilla, en un mundo ya definitivamente perdido en el que un Nobel era un Nobel. Y no otro arbitrio especular en este mundo virtual de láseres, espejos e ilusiones ópticas.
Lo evidente es que aquellos tiempos anhelantes, esperando año a año por el juicio final de la Academia Sueca en asuntos de literatura, un mundo bipolar, de buenos y malos, de demócratas y totalitarios, de cristianos y anticristianos, pasaron a la historia. Se derrumbó el muro, se desintegró la Unión Soviética y el mundo hace como si fuera otro. Cuando en realidad no es más que una degradación, una melcocha, una farsa, la culminación del cambalache discepolino. Con un siglo de retardo.
Envejecimos. Y si los trastabillones del Nobel mostraban su hilacha, como dicen los chilenos, o el bojote, como decimos los venezolanos, en el ámbito propiamente político, el de la caprichosa concesión del Nobel de la Paz, en los rubros científicos o propiamente literarios no cabían veleidades como las que pueden entorpecer el juicio en otros ámbitos valorativos. Tan importante llegó a ser el Nobel de literatura, que se creó una clase especial de genios literarios que lo condenaron a un segundo nivel por haberles sido negado en derecho: Joseph Conrad, Marguerite Yourcenar y el propio Jorge Luis Borges.
De modo que la decisión de invadir otros ámbitos literarios, como la composición musical, un subgénero popular de la poesía menor, resulta difícilmente justificable. Siempre me pregunté por el notable valor literario de grandes compositores de nuestra universo cultural, como Georges Brassens, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat o Pablo Milanés. Incluso por la valía estrictamente literaria de las composiciones de John Lennon o Paul McCarthy. Y desde luego de Leonard Cohen y Bob Dylan. Pero de allí a desear que nos invadieran con falsos oropeles ese ámbito de máxima inbtimidad que nos era propio me pareció siempre más una intrusión que un privilegio.
Para mí Bob Dylan será hasta mi muerte sólo el judío newyorquino flacuchento y aterido, ese chiquilicuatre fotografiado para una de sus primeras y ya míticas portadas de vinilo en una avenida de Manhattan con una guitarra al hombro, que en tiempos de búsquedas y angustias desesperadas se puso al frente del rechazo y nos regaló Blowin’ in the wind. Más nada.
@sangarccs



























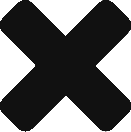

RT @ElMismoPais: Antonio Sánchez García: El Nobel va al barrio – https://t.co/vYxXM31gd6 https://t.co/LyZnBZcdtY
Antonio Sánchez García: El Nobel va al barrio – https://t.co/vYxXM31gd6 https://t.co/LyZnBZcdtY
RT @ElMismoPais: Antonio Sánchez García: El Nobel va al barrio – https://t.co/1oTj8IvfBT https://t.co/awD8CPl7Pb
Antonio Sánchez García: El Nobel va al barrio – https://t.co/1oTj8IvfBT https://t.co/awD8CPl7Pb