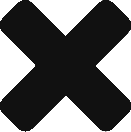El Ávila, esa inmensa pared vegetal que al mismo tiempo une y separa el valle de Caracas con el infinito azul del mar Caribe, es sin lugar a dudas el ícono que los ciudadanos reconocen como lo más representativo, querido y venerado de su ciudad, una de las formas superiores de devoción ciudadana que conocen los caraqueños.
A mediados de siglo XX, Mario Briceño Iragorry, lo describía con claridad: “El culto al Ávila –escribió– forma parte del culto a la ciudad. La neurosis de la gran urbe alcanza caminos de fuga en la contemplación del cerro. El monte pareciera poseer los caminos de la paz. Quien se incorpora a la vida de Caracas no adquiere signos de la caraqueñidad hasta que aprenda a interpretar las luces del cerro majestuoso”.
Siete décadas después de aquella conclusión del intelectual trujillano, María Elena Ramos, conocida estudiosa del arte y en la era democrática directora del Museo de Bellas Artes, dándole continuidad al hechizo y seducción que la montaña genera, le ha regalado a la ciudad un libro titulado El Ávila en la mirada de todos.
El libro tiene tras de sí una larga y rigurosa investigación realizada durante ocho años para identificar, reunir y darle sentido a distintas maneras como los artistas, ya venezolanos ya visitantes extranjeros, se han dedicado por siglos a recrear la presencia imponente de la montaña que signa el imaginario caraqueño.
El resultado es una galería visual en la que se reúne desde Nuestra señora de Caracas una pintura anónima que data de 1776, considerada como la más antigua imagen conocida de la ciudad, en la que por supuesto el Ávila está presente, en este caso como telón de fondo, hasta trabajos recientes como Ella, una fotografía de 2008 en la que Muu Blanco juega con el pico Oriental y convierte un fragmento de la montaña en sugestiva y sensual figura femenina.
Haber reunido la obra de tantos artistas de prácticamente cuatro siglos, desde finales del XVIII hasta comienzos del XXI, es ya toda una proeza y un verdadero acto de amor por nuestra mimada montaña. Pero el aporte autoral más importante, la clave de comprensión que nos ofrece el libro, estriba en la manera como su autora nos va guiando para tratar de comprender las distintas perspectivas desde las cuales los artistas han mirado ese espacio inabarcable que es el Ávila.
La obra fluye como armando un rompecabezas. Primero oleos, dibujos, acuarelas, fotografías que retratan el frente marino, “como viniendo del mar”. Luego las que registran el viaje entre el mar y el valle, la montaña como lugar de tránsito, incluyendo fotografías del viejo tren guzmancista o la acrobacia técnica del teleférico. Después, lo más conocido, las grandes panorámicas del frente que da a Caracas, el que nos sirve de norte y referencia, donde son ya clásicas las postales de Cabré y Pedro Ángel González. A continuación, “Mirar desde lo alto”, los artistas que han usado la montaña como palco, observatorio o mirador, y registrado de un lado el mar y el puerto, y del otro la ciudad. Y al final, quienes han escarbado en sus adentros ese cofre taumatúrgico donde conviven ruinas de castillos, cascadas cristalinas y bosques húmedos con piezas colosales de la modernidad, como el Hotel Humboldt.
Hay frases hermosas en este libro. José Balza, el prologuista, comienza afirmando: “Este es un libro que nos permite vivir más. Con él la montaña se nos revela personal, propia”. Pero es en una frase del poeta, narrador y economista Orlando Araujo donde la fuerza telúrica de la montaña venerada se revela en toda su intensidad. Escribe Araujo: “El Ávila es un toro, una esfinge, un lomo de lagarto azul, y verde y amatista, un animal tan poderosamente echado entre el mar y la ciudad que por sus coyunturas bajan los ríos de niebla muy arriba y golpes de espuma muy abajo”.
María Elena Ramos con El Ávila en la mirada de todos los artistas ha logrado recomponer las piezas que forman ese lagarto azul poderosamente echado entre el mar y la ciudad. Se le agradece.