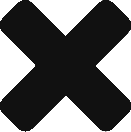I
“Soy la voz que dieron por muerta./ Soy la voz que nadie quiere escuchar,/
a menos que cante en tono de hipocresía/ llevando una melodía que nadie quiere cantar”
Héctor Lavoe cantando “Soy la voz”
En aquellos tiempos el Madurismo sometía al país a una inútil agonía, y el final, mientras más pruebas daba de estar cerca, más lejano nos lucía.
Los gobernantes nos atormentaban con la fórmula del fuego fatuo: “Huyes y te persigue, lo sigues y echa a correr”. “Echar a correr” no es la descripción más justa, pues era un poder tan cargado de culpa que solo podía huir hacia delante, entregado al destino de su propio abismo. Más que correr se reinventaba con disfraces cada vez más incomprensibles y crueles, como esos virus que transmutan, e iba dejando atrás un reguero de vestiduras y despojos que cubrían sus anteriores errores y desvaríos.
Harto de enfrentar algo carente de fin y finalidad, había jurado no escribir más sobre ese espectro que parecía devorarse con su locura insaciable mis argumentos para ensayos, cuentos y novelas, e incluso invadía con su marea esas plácidas conversaciones entre amigos cuando uno quiere hablar de lo que realmente le gusta y desea.
Logré cumplir mi juramento por casi un par de meses. Para curar mi dependencia a los descalabros del país me inventé una exposición llamada “Caracas expuesta” (una redundancia que se justifica, pues el verbo “exponer” tiene que ver con mostrar y también con jugarse la vida). La idea era buscar las obras que revelan y protegen la esencia de nuestra ciudad: una nube de Calder, el plano de Joseph Carlos de Agüero de 1775, un croquis de Tomás Sanabria, la fuente en plaza Venezuela de Alexander Apóstol, un patio de Federico Brandt, el Ávila fotografiado por Alfredo Boulton. Ahora sé que era una manera de sobreponerme a la sentencia del poeta Constantino Cavafis que tanto asusta a los que abandonan Caracas:
“Así como tu vida la arruinaste aquí, en este pequeño rincón, en toda tierra la destruiste”
Dichoso buscaba en mi memoria las imágenes que relataban los milagros y desvaríos de una ciudad dispuesta a sobrevivir, hasta que un día, en uno de esos típicos deslices de adicto, abrí una ventana en la web y brotaron las frías llamas del fuego fatuo. Esa mañana vi por primera y última vez a quien fuera el principal vocero del gobierno durante aquel agosto del 2015: José Pérez Venta, un personaje cuya única credencial era saber descuartizar el cuerpo de una bella mujer. Todavía no había sido juzgado y ya aparecía proclamando su crimen en los canales del Estado como si hablara de una noche de parranda:
—…y, bueno, se nos pasó la mano. La toqué y estaba fría. Mi compañero me dijo que me quedara tranquilo, que la íbamos a picar, a desmembrar, y que saliéramos tranquilos, como si nada… que ahí no había pasado nada.
No entraré en más detalles sobre lo que el mismo Pérez Venta se ocupó de embadurnar en nuestras almas con la sangre derramada. Me tomó tiempo superar la sacudida ante su cinismo y frialdad, ante la jubilosa promoción de su culpa y de una incompetencia que sólo se comprende en los que se juran protegidos. A esto se suma la celebración de una supuesta traición a una conspiración internacional y repentinos recuerdos que se iban ajustando a nuevos eventos nacionales, como el de un atentado contra una hija, luego de un abucheo contra una madre.
Pero quien paralizó la idea naciente de una Caracas Expuesta, dejándome aturdido e infértil, no fue Pérez Venta. El principal culpable de hacerme escribir estas inútiles líneas resultó ser el hombre que lo interrogaba. Ya verán por qué.
II
“Soy la voz que calla para escuchar./ Soy la voz que siempre te acompaña”
Tengo la enorme suerte de ser amigo de mi médico internista, lo cual es una bendición para el hipocondríaco que me jacto de ser. “Achacoso” es un adjetivo para viejos fastidiosos, la “hipocondría” te da en cambio un matiz ancestral y neurótico. También es una condición más sociológica. Hablar de un país lleno de achaques no conlleva ninguna reflexión, pero sí el suponerlo hipocondríaco:
“La característica esencial de la hipocondría es la preocupación, el miedo y la convicción de tener una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de uno o más síntomas somáticos. La sintomatología más típicamente hipocondríaca consiste en una alteración negativa del estado de ánimo por una actitud fóbica frente a nuestras molestias, de las que siempre creemos que son el comienzo de enfermedades muy graves. Finalmente, el hipocondríaco acaba renunciando a casi todo para consagrarse a cuidar su enfermedad imaginaria”
Durante la acelerada decadencia del madurismo, la principal tarea del gobierno ya no podía ser hacernos creer que padecíamos de una enfermedad imaginaria. La estrategia cambió por completo. La enfermedad que minaba el país era entonces tan grave que, en vez de negarla, se dedicaron a acentuarla, denunciando una peligrosa infección llamada oposición, una poderosa organización que estaba carcomiendo el cuerpo de la Nación y, a mediados de aquel agosto, utilizaron como testigo estrella a un desmembrador de cuerpos que denunciaba a sus cómplices con más incontinencia y abolengo criminal que quien fue capaz de enternecer al entonces Fiscal General, Isaías Rodríguez, por la hermosa sinceridad de sus ojos.
El gobierno se dedicó con entusiasmo a curar lo real, fomentando lo imaginario; a ofrecer las consecuencias como causas; a generar un círculo vicioso donde podían perseguir y recular tanto como quisieran, llegando siempre al mismo punto de partida. Poco después empezó la persecución de colombianos. En una frontera que habían convertido en franja miserable, se dedicaron a deportar y destruir las casas de los afectados por esa misma miseria. Después de utilizar la voz de Bolívar para anunciar un futuro de integración bolivariana, pretendieron usar la desintegración y la xenofobia como arma política.
Volviendo a mi médico internista, debo decir con agradecimiento que su sola voz varias veces ha bastado para sanarme. Cuando entro en su consultorio y me saluda (“¿Cómo te sientes?”) ya empiezo a vivir en carne propia la frase de Marcel Proust, el rey de los hipocondríacos: “No hay mayor placer que la remisión del dolor”. Es una voz penetrante y medicinal, portadora de un genuino interés por la salud de sus pacientes, ante la cual es difícil engañarlo y engañarme con somatizaciones. Imaginen, pues, mi susto y desasosiego cuando aquel día de mi recaída sentí, durante un segundo, que el interrogador de Pérez Venta, el encargado de abrir y propiciar la historieta de su orgullosa participación en la planificación de una ristra de crímenes y atentados, hablaba con un tono y una cadencia similar a las del hombre que me ha hecho tanto bien.
III
“Soy la voz que grita cuando hay silencio. Soy la voz que nunca dice que no”
Cuando me explicaron que la voz del interrogador estaba modificada por un aparato que hacía imposible el identificarlo, caí en cuenta de una extraña inversión: usualmente el irreconocible es el testigo por tratarse de un agente encubierto que seguirá operando, o de alguien que aún no ha sido declarado culpable, o que está avergonzado de lo que ha hecho. Pero durante el interrogatorio de Pérez Venta el anonimato lo asumía quien no había cometido ninguna falta. ¿Por qué? ¿Era acaso un fiscal o un periodista cuya identidad debía permanecer en secreto?
Otra pregunta interesante es qué posibilidades brinda ese aparato. ¿Puede hacer que la voz suene más bondadosa, más amable? Sólo puedo ofrecer una posible respuesta: la voz del interrogador, más que deformada, fue perfeccionada para darle una resonancia de sacrosanta ultratumba. O, para no dejar mal parada a mi referencia, un tono de profunda y sabia sinceridad.
La veracidad de Pérez Venta estaba respaldada por la magnitud del crimen que confesaba. Como dice el poeta T. S. Eliot: “¿Después de tal conocimiento, cuál perdón?”. Cualquiera podría decir: ¿Para qué mentir después de confesar semejante barbaridad?. Pero el problema es que José Pérez Venta no daba la talla y su confesión parecía referirse a la justificación de un simple tropiezo. No había dolor, ni arrepentimiento. No tocaba el fondo de una verdad. Esa sensación de acto sagrado, de ceremonia trascendental, de crimen y castigo, de juicio divino, que haría verosímil la seguidilla en que acusaba a 58 personas, tenía que proveerla el interrogador.
Quizás entre las figuras del alto o bajo gobierno existía alguien capaz de comunicarle al interrogatorio ese mínimo de formalidad y verosimilitud. ¿Pero quién querría ser el interlocutor de Pérez Venta, convertirse en su compañero de conversa, en el abreboca y conductor de una artera actuación? Todos, el Presidente de la Nación, el Presidente de la Asamblea, gobernadores, alcaldes y ministros, querían usufructuarlo sin aparecer al lado de un criminal.
Esa voz, tan reformada como misteriosa, al no ser de nadie y por su misma evasión e inexistencia, representaba a todos los jerarcas de aquel gobierno interminable, sin límites ni contenciones. Alguna vez fueron llamados “Los incalumniables”. Yo los recuerdo como unos especialistas en organizar otra de las tragedias que nos anunció T. S. Eliot: “Las virtudes son impuestas sobre nosotros por nuestros crímenes más desvergonzados”.
Hugo Chávez fue capaz de decir “¡A partir de aquí!”. Su aventura fue disparatada e irresponsable, pero ciertamente tuvo un principio. Maduro no fue capaz de decirle a los suyos: “¡Hasta aquí!”. No lograba dejar de hacerle daño al país y, así, no podía ser dueño de su propio final.
Algunos opositores se acogieron a la fórmula de una sola esperanza: “Muerto el perro se acabará la sarna”. Es un sacrilegio absurdo creer que un país puede morir como un perro, pero comprensible cuando todo a tu alrededor está pereciendo y el fundamento de “Patria o muerte” se disuelve en “Patria y muerte”.
Y así resultaba tan cuesta arriba escribir. Vivía la paradoja de sentirme cada vez más ficticio, mientras el llamado de la ficción se iba haciendo más y más inalcanzable. Fui dando a mi voz por muerta y juraba que nadie la quería escuchar. Y callaba, o quería callar y no lograba hacerlo. Dejé de gritar y buscaba el silencio, pero había cada vez más ruido, tanto que ya no tendría sentido decir: “¡Ya basta!”. No parecía haber un pasado ni un futuro, sino un presente que se estiraba hasta acercarse a la ausencia, a los vacíos y al desgarramiento. ¿Cómo podíamos saber entonces que los horrores que considerábamos terminales eran sólo una muestra de lo que serían capaces de hacernos, con tal de no perder el poder? Las razones para acallar nuestra voz eran nada ante la extraordinaria historia de un final que apenas comenzaba.
“Soy la voz que dieron por muerta./ Soy la voz de la esperanza/ que acaba con la tragedia”
PRODAVINCI